Quibdó
Chocó
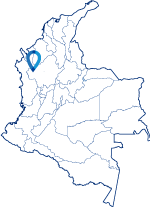
Cansadas de los graves atropellos generados por las recurrentes confrontaciones entre grupos armados ilegales, en el 2017, las comunidades étnicas instalaron un Acuerdo Humanitario. Monitorear y visibilizar la situación de derechos humanos es uno de los objetivos de este importante HECHO DE PAZ.
Ubicado en límites con Panamá y el océano Pacífico, rico en biodiversidad y poblado mayormente por pueblos étnicos, el departamento del Chocó ha sido objeto de violentas disputas por múltiples actores armados durante varias décadas. Recientemente, los enfrentamientos por el control del territorio entre la guerrilla del ELN y el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han generado graves afectaciones y violaciones a los derechos humanos, que se suman a la pobreza en la que vive la mayor parte de los chocoanos.
No obstante, como parte de sus iniciativas en favor de la paz y por la defensa del territorio, las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento han venido sumando esfuerzos desde el 2017 para exigir el cese de la crisis humanitaria generada por la confrontación que libran ambos grupos.
En agosto de ese año, las comunidades suscribieron una propuesta de Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, en alianza con los movimientos de víctimas y de mujeres. El esfuerzo, acompañado por agencias de cooperación, instituciones locales y organizaciones no gubernamentales, fue socializado por representantes de las comunidades a nivel local, y luego ante la Mesa de diálogo que por entonces sostenían el Gobierno nacional y el ELN en Quito, Ecuador, y posteriormente en La Habana, Cuba.
Reconociendo que, tras la desaparición de las FARC-EP, “se han reconfigurado las dinámicas de conflicto” en la zona, el documento de Acuerdo Humanitario contiene múltiples exigencias, entre ellas: un cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el ELN, el desmonte de grupos armados ilegales, el respeto al derecho propio de las comunidades, la solución política del conflicto, el desminado humanitario, el cese de las violaciones a los derechos humanos, y la suspensión de la siembra de cultivos de uso ilícito y de la minería.
Abid Manuel Romaña, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), una de las organizaciones participantes del proceso, opina que “este acuerdo humanitario es importante porque surge del análisis y de los procesos de resistencia que hacen las comunidades, cansadas del atropello”.
En septiembre del 2017, las organizaciones sociales instalaron formalmente en Quibdó el Comité de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Humanitario, entre cuyas funciones se encuentran monitorear la situación de derechos humanos y recabar información sobre los avances en el cumplimiento de las exigencias. En la instalación participaron delegados de la Mesa de conversaciones de Quito, que respaldaron la iniciativa y la reconocieron como un incentivo para pactar el cese al fuego y de hostilidades bilateral, temporal, nacional, que se llevó a cabo entre el primero de octubre del 2017 y el 9 del enero de 2018.
Desde el inicio del proceso, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) ha acompañado a las comunidades en este esfuerzo por exigir el cese de las violaciones de los derechos humanos en el territorio. Roberto Menéndez, jefe de la Misión, destaca que el Acuerdo es “la expresión genuina y valiente de la determinación y participación concreta de las diversas expresiones organizadas en el Chocó”, así como “una oportunidad histórica para dar pasos concretos y urgentes para que la construcción de una paz completa se pueda ir concretando en el país”.
El apoyo integral suministrado por la Misión, así como por otras instituciones, le permitió al Comité de Seguimiento emitir su primer informe en enero del 2019, en el que presentó un balance de la crisis humanitaria registrada en el departamento durante 2018. En él, el Comité constató una “clara tendencia al recrudecimiento de la violencia, violaciones generalizadas a los derechos colectivos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
En el informe, las organizaciones también les pidieron a las partes retomar los diálogos, suspendidos desde mediados de 2018. Asimismo, les exigieron “al ELN y los actores legales e ilegales que respeten nuestros derechos colectivos, nuestras prácticas socio-culturales y las decisiones de nuestras autoridades étnicas”.
Justamente, el respeto a la autonomía ha sido una de las principales exigencias planteadas en el Acuerdo, así como durante la larga historia de resistencia de las comunidades. Para Lino Membora, integrante de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, “es necesario que se reconozca la autonomía de los territorios y la gobernabilidad de los cabildos, porque esta guerra nos ha desmembrado al punto de que tenemos muchas comunidades desplazadas, a las que es necesario garantizarles un proceso de retorno y reubicación”.
En su rol de tender puentes, la MAPP/OEA suministró a las organizaciones comunitarias el detalle de la oferta pública del Estado disponible, de cara a la recuperación humanitaria del departamento.
Aún con la suspensión de los diálogos entre el Gobierno y el ELN y la persistencia en el territorio de los grupos armados ilegales, la propuesta de Acuerdo Humanitario se ha convertido en un instrumento fundamental para las organizaciones sociales del Chocó, que pese a los obstáculos continúan fortaleciendo sus capacidades para exigir soluciones de fondo a la crisis humanitaria y a la pobreza que agobian a las comunidades interétnicas del departamento.





